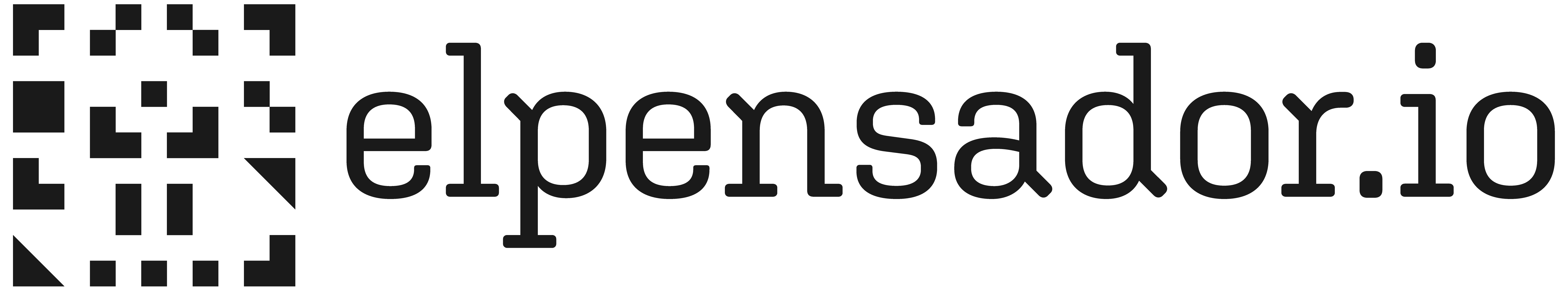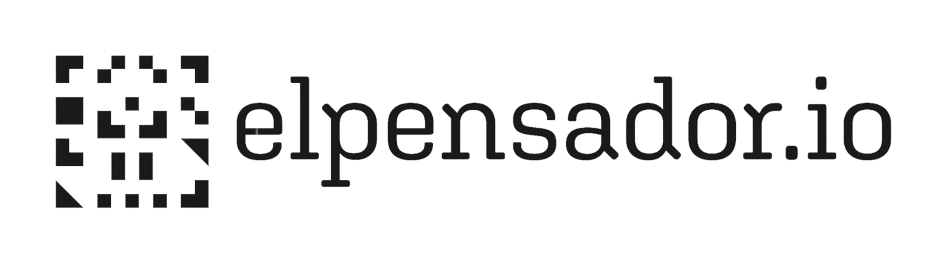Frente a la desconfianza, el individualismo y la degradación institucional, Hugo Cox propone una agenda para defender la democracia, basada en vínculos, ejemplaridad y acción colectiva. No es nostalgia: es responsabilidad.
Por Hugo Cox.- Existe abundante literatura sobre la crisis de la democracia, que explica el fenómeno desde distintas perspectivas. La filósofa española Victoria Camps, en su libro La sociedad de la desconfianza, sostiene que “plantearse la libertad es plantearse el bien de los demás”.
Ella advierte que el concepto de libertad es muy reduccionista en los términos en que la sociedad contemporánea lo plantea: ser libre, como hoy se concibe, es hacer lo que uno desea sin la necesaria pregunta “¿para qué?”. Al entenderla de ese modo, la sociedad pierde cohesión, y ese es el punto de partida para la desconfianza en las instituciones, las empresas y los demás.
Por otra parte, cuando confiamos poco, es también porque el contacto personal ha dejado de existir, y nos sentimos desprotegidos frente a posibles fraudes y frente al lenguaje críptico de las administraciones. Para generar confianza hay que hacer cosas que generen confianza. La política no puede ser abstracta en los tiempos actuales.
La democracia es un “nosotros” constante, que está por sobre el nihilismo, el hedonismo y el egoísmo de la sociedad actual, como señala Franz Hinkelammert. Se construye entre todos, es plural y exige respeto por los otros. Lo anterior entra en contradicción con la situación actual.
Cómo recomponer la democracia
Reconstruir los rituales democráticos y las escenografías de lo público. En su obra La desaparición de los rituales (2019), el filósofo Byung-Chul Han advierte cómo, en la sociedad contemporánea, los vínculos compartidos se diluyen, y con ellos, las estructuras que daban sentido y cohesión a la vida social. Esta pérdida no ocurre de forma abrupta, sino como una degradación silenciosa que avanza sin resistencia si no somos capaces de nombrarla y enfrentarla.
Es urgente una agenda de civismo democrático. Recrear lazos comunitarios de modo que las personas sientan que los cambios, por muy pequeños que sean, se pueden lograr entre todos. En la historia de Chile hay ejemplos que nacieron en la lucha contra la dictadura, como “comprando juntos” o las ollas comunes, donde se comparten intereses y necesidades creando vínculos poderosos. Cualquier expresión grupal crea lazos que pueden desarrollarse.
Reconstruir el espacio público. En 1973, el sociólogo Mark Granovetter distinguió entre “lazos fuertes” (relaciones íntimas con familiares y amigos) y “lazos débiles” (vínculos con vecinos, colegas o conocidos). Estos últimos, hoy en retroceso, son esenciales para romper la endogamia asfixiante de las burbujas digitales y para combatir la soledad no deseada, uno de los males de nuestra época.
Limpiar, regenerar y cuidar el espacio público con otros vecinos o activistas es central. ¿Dónde empieza nuestra casa? Solo si ganamos la batalla de que lo mío no empieza tras mi puerta podremos recuperar el sentido colectivo. Como recuerda el sociólogo Richard Sennett: “necesitamos recobrar la experiencia de la vida pública, el reencuentro directo con personas que no son como nosotros”.
La fuerza de los pequeños cambios
Tal vez la clave no esté en un gran vuelco, sino en pequeños desplazamientos. En gestos que no busquen solo el impacto mediático, sino el compromiso real. En políticas que no apunten únicamente al corto plazo electoral, sino a una transformación social profunda. En una narrativa que no simule novedad, sino que asuma con honestidad los límites y las posibilidades del presente.
Porque cuando todo cambia y todo sigue igual, se erosiona la confianza en la política y también la esperanza en el futuro. Y sin esperanza no hay impulso colectivo, solo resignación individual.
La política democrática no puede seguir funcionando como un escenario en permanente cambio de decorado. Necesita verdad, necesita raíces, necesita dirección. Y, sobre todo, escuchar más allá del eco de sus propias palabras.
Despertar la conciencia cívica es una urgencia. Recuperar el valor de la ejemplaridad pública, exigir integridad en la gestión de lo común, cultivar el respeto en el disenso y volver a poner la ética en el centro son tareas ineludibles si no queremos resignarnos al colapso lento de nuestras democracias. La degradación no es inevitable, pero sí progresiva. Solo una ciudadanía activa puede detenerla. Hay que volver a mirar, nombrar lo que duele, intervenir donde otros callan. No se trata de nostalgia, sino de responsabilidad. Porque lo que no se cuida se corrompe. Y lo que se corrompe acaba por desaparecer.
La política, entendida como herramienta de transformación colectiva, también se degrada cuando se convierte en mero espectáculo o en un campo de batalla estéril. La agenda progresista y radicalmente democrática no solo debe formar parte de la escena: debe generar energía cívica y social verdadera en las comunidades. Lo advertía Hannah Arendt: “La política se convierte en una farsa cuando se pierde el vínculo con la verdad”. Y en esa farsa la ciudadanía pierde su papel activo, su compromiso, su vocación de intervenir.
En síntesis
Sobre los puntos anteriores se puede construir un programa corto cuyo objetivo sea recuperar la democracia, rescatarla de los polos y devolverle sentido a la política en términos concretos, no en declaraciones que nadie escucha.
Hay suficientes diagnósticos al respecto. Es hora de que la socialdemocracia laica y cristiana, los sectores progresistas y el mundo liberal confluyan en un programa básico, breve y realizable, que permita iniciar un camino hacia el crecimiento y el desarrollo.
Esto debe transformarse en un plan de acción sistémico, que no renuncie a las transformaciones necesarias, lo cual se convierte en un imperativo ético y moral —como lo plantearía Immanuel Kant.