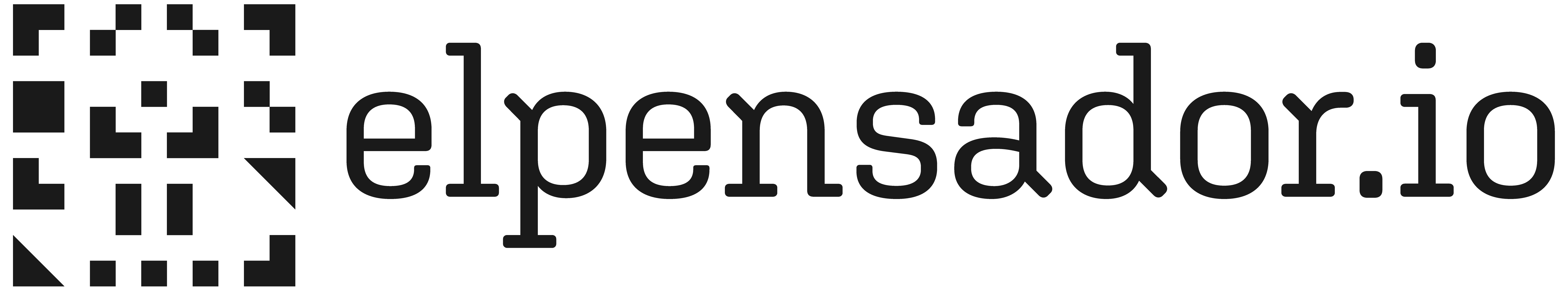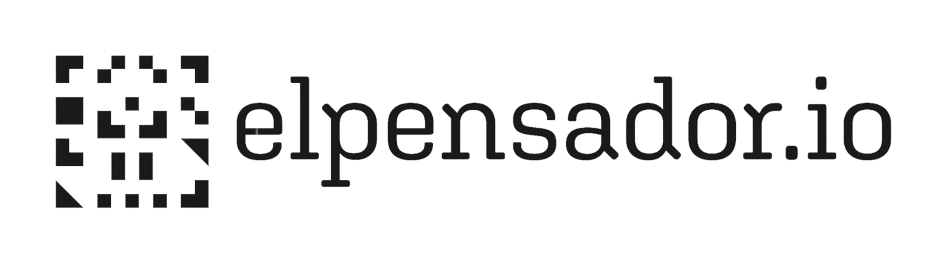La elección presidencial se perfila como una disputa entre bloques tradicionales y nuevos electores obligados a participar. Mientras Jara y Kast emergen como favoritos, el rol del gasto electoral, la abstención estructural y la fragmentación interna de la derecha podrían redefinir los resultados y abrir un debate sobre la legitimidad representativa.
Por Max Oñate Brandstetter.- «El Frente Amplio se va del Gobierno sin haber construido un cinturón de protección para su proyecto». Alberto Mayol.
No hay nada más ingrato que el análisis electoral. Esto ocurre porque muchos politólogos y “analistas políticos” expuestos en programas de televisión pública durante coyunturas electorales forman parte del equipo de trabajo de alguna candidatura en particular. El problema subyacente es que se procede desde ideas preconcebidas que chocan con los resultados finales. Básicamente, las opiniones no solo carecen de neutralidad, sino que son comerciales; como el abogado que defiende al culpable, pero intenta que lo declaren inocente.
Las opiniones, ancladas a intereses electoral-representativos, configuran una atmósfera donde asumimos una posición a priori: ¿se está analizando o recomendando? ¿Analizamos las acciones con el objetivo de convencer a alguien de que haga o no haga algo?
Si hablásemos desde una proyección médica que indica abandonar hábitos para conservar la salud, estaríamos en un escenario de análisis y recomendación. Pero si observamos un alza sostenida en el consumo de alcohol, existe una tendencia evidente, aunque no sea una recomendación. Del mismo modo, los candidatos ganan más allá de ciertas muestras de entusiasmo electoral, lo que contrasta con un contexto de fuerte desafección al sistema de partidos.
Más allá del “tincómetro”: participación y alternancia
Ningún candidato edifica su campaña partiendo del supuesto de que será derrotado. Sin embargo, el análisis debe situarse en los antecedentes del respaldo electoral —nominal y porcentual—, las formas de participación y la demografía como unidades de análisis. Como no todos los candidatos pasan a segunda vuelta, y menos aún ganan, debemos ir más allá del deseo electoral y el “tincómetro”.
Aquí es clave observar la dimensión electoral-representativa, como el fenómeno de la alternancia en el poder. Por una parte, es un indicador esencial de la salud democrática, ya que existen mecanismos legales que impiden la eternización en el poder. Por otra, representa un fracaso para el gobierno incumbente si el traspaso de mando no se produce hacia sus propias filas.
Este fenómeno ha sido recurrente en las últimas cinco elecciones presidenciales (Bachelet–Piñera–Bachelet–Piñera–Boric), en paralelo a crisis sociales expresadas en movilizaciones y el denominado “estallido social”. Estos episodios de “política callejera” han ocurrido en un clima de desafección que difícilmente se resuelve con la mera instalación del voto obligatorio.
Participación electoral: entre formatos y efectos
El comportamiento electoral en Chile cambia junto con las formas de participación. Tras la reapertura democrática, el formato era de inscripción voluntaria y voto obligatorio, donde las segundas vueltas tenían menor participación. Al modificarse el sistema a inscripción automática y voto voluntario, se perdió una parte considerable del electorado: alrededor de 1,5 millones que en 1997 votaron entre nulos y blancos.
Con inscripción automática y voto voluntario, la segunda vuelta presidencial tiende a aumentar respecto a la primera. Finalmente, el voto volvió a ser obligatorio porque más del 50% del padrón no votaba, y ese grupo conforma hoy la mayoría de la participación electoral.
Elecciones presidenciales de 2021: el giro decisivo
En las elecciones presidenciales de 2021, la Concertación fue derrotada en primera vuelta. Gabriel Boric logró unificar el respaldo de centroizquierda, mientras José Antonio Kast consolidó su bloque. En medio, Franco Parisi se convirtió en un actor gravitante con más de 900 mil votos.
Durante la campaña de segunda vuelta, el principal motivo del respaldo a Boric fue el bloqueo al ascenso de una opción ultraderechista. El aumento en la participación benefició proporcionalmente a la candidatura con mayor gasto electoral, pero no fue decisivo frente al respaldo histórico: Boric fue electo con más de 4,6 millones de votos, el mayor respaldo nominal en la historia democrática de Chile.
Escenario electoral 2025:
En la actual competencia electoral chilena, se presentan ocho candidaturas presidenciales. De ellas, cinco ya han sido presidenciables —Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, José Antonio Kast, Eduardo Artés y Evelyn Matthei— mientras que tres son postulantes nuevos: Jeannette Jara, Johannes Kaiser y Harold Mayne-Nicholls.
Las candidaturas con menor respaldo no pasarán a segunda vuelta. Por tanto, el escenario más probable se reduce a tres alternativas: Jara, Kast y Matthei. De ellas, todo indica que la segunda vuelta se definirá entre los dos primeros.
Segunda vuelta: ¿repetición del fenómeno Boric?
En un eventual balotaje entre Kast y Jara, si se repite el fenómeno de 2021 —donde votantes de centroizquierda respaldaron a Boric para frenar a la ultraderecha—, Jara podría consolidar un triunfo. Es improbable que votantes de Boric migren hacia Kast, lo que refuerza la posibilidad de una victoria para la candidata del oficialismo.
Sin embargo, este escenario depende de los votantes habituales. Si los votos de Parisi se comportan como en 2021, podrían inclinar la balanza, aunque el propio Parisi ha manifestado su apoyo a Kast.
Participación obligatoria y el bloque abstencionista
A diferencia de 2021, el actual formato electoral combina inscripción automática con voto obligatorio. Esto genera dos universos: los electores habituales y los electores forzados. Estos últimos —quienes históricamente se han abstenido— representan hoy la mayoría del padrón y son decisivos.
Si este “bloque de la abstención” vota nulo o en blanco, Jara podría ganar, pero con un bajo respaldo efectivo, lo que abriría un debate sobre la legitimidad representativa.
Gasto electoral y reconocimiento
En democracias occidentales, el aumento de participación suele beneficiar a las candidaturas con mayor gasto electoral, debido a su mayor visibilidad. Esto se evidenció en el primer plebiscito de salida. En ese marco, un balotaje entre Kast y Jara podría favorecer al primero, consolidando una nueva alternancia en el poder.
Kaiser, Matthei y la disputa en la derecha
El rol de Johannes Kaiser se perfila como el de una candidatura spoiler: sin opciones reales de triunfo, pero con capacidad de alterar el equilibrio interno de la derecha. Su competencia con Kast podría debilitar a este último o, eventualmente, beneficiar a Matthei. Sin embargo, el paso de Matthei a segunda vuelta depende del éxito de la estrategia de Kaiser, lo que hoy parece improbable.
Kast ha replicado su estrategia de 2021: posicionarse como outsider, absorbiendo el voto de la derecha tradicional gracias al respaldo de figuras influyentes. Esto lo instala como favorito para disputar la segunda vuelta.
Centroizquierda: entre la moderación y la desconexión
Desde el plebiscito de salida, la centroizquierda ha intentado proyectarse como una alternativa moderada. Sin embargo, su dificultad radica en movilizar a los nuevos electores obligados a votar, quienes podrían abstenerse si el voto volviera a ser voluntario.
Crisis de legitimidad y desgaste gubernamental
El gobierno actual no logró consolidarse desde el inicio. La renuncia a consignas como la “liberación del Wallmapu” y la continuidad del Estado policial portaliano han generado desafección. La intensificación de las crisis institucionales, sumada a la inseguridad, refuerza la percepción de fracaso programático. En este contexto, el oficialismo enfrenta un escenario adverso para las próximas elecciones presidenciales.