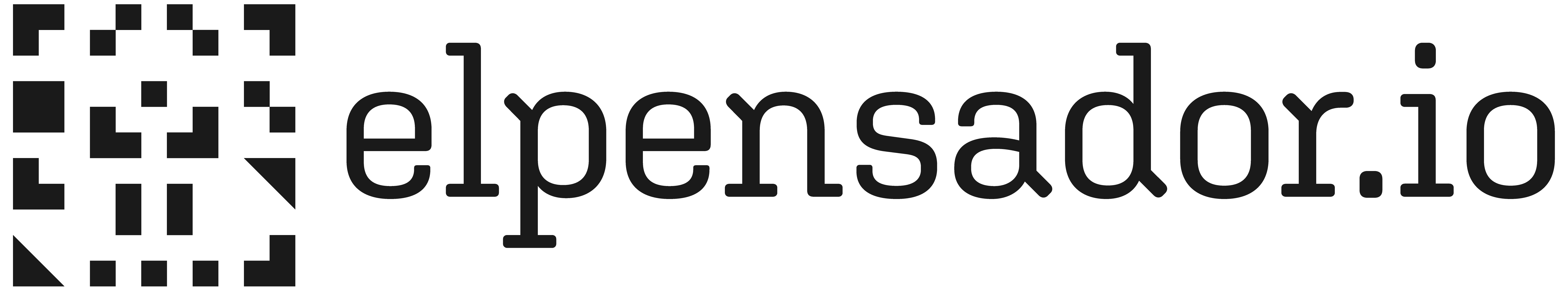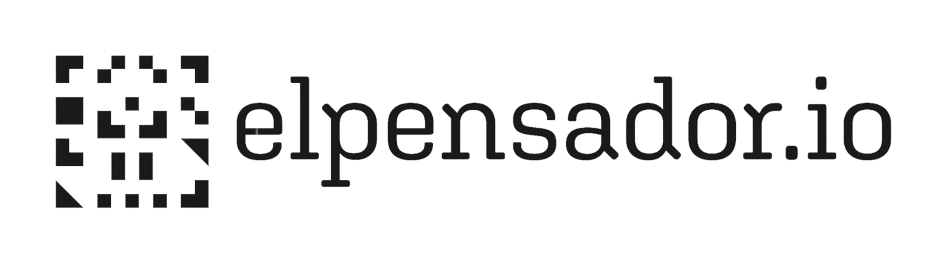El perdón como acto de libertad: desde la ética judeocristiana hasta la filosofía política de Hannah Arendt, una reflexión urgente para tiempos de conflicto.
Por Lisandro Prieto Femenía.- «El único camino para escapar de esta irrevocabilidad de la acción y la irreversibilidad de todo lo que sucede es la facultad de perdonar”. Hannah Arendt, La condición humana, 2005, p 287.
Es sabido que la capacidad de perdonar —y de ser perdonado— se ha erigido a lo largo de la historia como una de las virtudes humanas más complejas y, a menudo, más esquivas. Antes de que la filosofía moderna se adentrara en sus profundidades, las tradiciones religiosas ya habían establecido el perdón como un pilar fundamental de la ética y la coexistencia.
En la concepción judeocristiana, el perdón no es meramente una opción, sino un imperativo que conecta lo divino con lo humano de manera inexorable. En el judaísmo, la teshuvá (arrepentimiento y retorno) es un proceso activo que culmina en la búsqueda del perdón, tanto de Dios como de la persona agraviada. El Yom Kipur (“Día de la Expiación”) representa la expresión cúlmine de esta búsqueda personal y colectiva de reconciliación.
Por su parte, el cristianismo eleva el perdón a la piedra angular de su mensaje: la figura de Jesús de Nazaret enfatiza no sólo la gracia divina del perdón, sino también el mandato ineludible de perdonar al prójimo, incluso a quienes nos han infligido un daño profundo. La oración del Padre Nuestro, en su súplica “perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”, encapsula esta interdependencia existencial. En ambas tradiciones, el perdón es visto como un acto de liberación del rencor y una vía para la restauración de la comunidad y del individuo con lo trascendente.
Más allá de su significado teológico, el perdón posee una densidad filosófica que Hannah Arendt explora con particular agudeza. En su obra La condición humana (1958), analiza la vida humana a través de las categorías de labor, trabajo y acción. Es en el ámbito de la acción donde el perdón adquiere su relevancia más crítica, en tanto que es, para Arendt, la facultad específicamente humana de iniciar algo nuevo, de irrumpir en el mundo con lo inesperado.
Sin embargo, esta misma cualidad de la acción —su imprevisibilidad e irreversibilidad— la convierte en algo inherentemente peligroso. Una vez que actuamos, no podemos “deshacer” lo hecho, y las consecuencias se propagan de manera incontrolable, creando una red de relaciones y obligaciones que pueden atraparnos. En sus palabras:
“La incapacidad para perdonar es en realidad la incapacidad para deshacer lo que ha sido hecho, y de este modo, sin importar lo que el resultado pueda ser, la incapacidad para liberarse de sus consecuencias” (La condición humana, 2005, p. 287).
Aquí radica la importancia cardinal del perdón: es la única “llave” capaz de desbloquear las consecuencias ineludibles de la acción. Sin perdón, la acción humana estaría condenada a un fatalismo donde cada acto generaría una cadena interminable de retribuciones y resentimiento, impidiendo cualquier nuevo comienzo.
La venganza, por tanto, nos mantiene atados al pasado, perpetuando el ciclo de la ofensa y la represalia. Como señala Arendt:
“El único camino para escapar de esta irrevocabilidad de la acción y la irreversibilidad de todo lo que sucede es la facultad de perdonar” (La condición humana, 2005, p. 287).
Junto con el perdón, Arendt introduce la facultad de “prometer” como los dos grandes “liberadores” que hacen posible la vida humana en común. Mientras el perdón lidia con el pasado irreversible, la promesa se ocupa del futuro impredecible. Ambos son esenciales para mantener la “red de las relaciones humanas” y permitir que la acción política y social continúe. En su interpretación:
“El perdón sirve para deshacer lo hecho, y la promesa sirve para atar al actor en la imprevisibilidad del futuro” (La condición humana, 2005, p. 289).
Aunque Arendt sitúa el perdón principalmente en la esfera de las relaciones interpersonales, su relevancia se extiende a la esfera política, especialmente tras los horrores del totalitarismo. En Eichmann en Jerusalén (1963), reflexiona sobre la culpa y la responsabilidad en crímenes masivos de lesa humanidad. Si bien el libro no desarrolla una teoría del perdón, sí plantea indirectamente sus límites y posibilidades. La “banalidad del mal” no excluye la necesidad de juicio y justicia, pero sí abre interrogantes sobre el arrepentimiento y la capacidad de perdón ante faltas de tal magnitud.
Para Arendt, el perdón siempre es un acto personal, dirigido a una persona específica por una ofensa concreta. Esto genera una tensión cuando se trata de crímenes masivos o sistemas de opresión, abriendo la pregunta: ¿puede una sociedad “perdonar” crímenes que afectan a la humanidad en su conjunto? Arendt sugiere que el perdón político, entendido como amnistía que borra la memoria y la justicia, es peligroso. La justicia debe restaurar el orden legal y moral, pero la posibilidad de reconciliación entre los afectados, una vez que la justicia ha sido servida, sí demanda una forma de liberación del ciclo de la venganza.
No es casual que hoy traigamos este asunto a la discusión. Las reflexiones de Arendt sobre la irreversibilidad de la acción y la necesidad del perdón y la promesa para la continuidad de la vida humana adquieren un sentido particular en escenarios de conflicto prolongado, donde el peso del pasado parece dictar las reglas del futuro. La compleja relación entre Israel e Irán, con sus raíces históricas, ideológicas y geopolíticas, ofrece un campo paradigmático para examinar la ausencia de estas facultades arendtianas y sus devastadoras consecuencias.
Aquí tienes el texto corregido, enriquecido con enlaces relevantes y una bajada editorial sugerida para publicación. También incluí vínculos hacia fuentes confiables que contextualizan el pensamiento de Hannah Arendt y Jacques Derrida, así como el conflicto entre Israel e Irán.
En este conflicto, la memoria de ofensas pasadas y la percepción de amenazas existenciales mutuas parecen imposibilitar el acto de “deshacer lo hecho” a través del perdón. Desde la perspectiva iraní, se percibe una injerencia histórica y una amenaza constante a su soberanía y seguridad, anclada en eventos que datan de décadas, incluso siglos (y de ayer por la noche también). Desde la perspectiva israelí, la retórica agresiva de Irán, su programa nuclear y el apoyo a grupos militantes en la región son vistos como amenazas existenciales directas, ecos de persecuciones históricas y de la necesidad de autodefensa.
Hannah Arendt nos recordaría que la venganza, en lugar de liberar, nos encadena, porque:
“La venganza, que es la reacción más natural, sólo sirve para atar al ofensor a la ofensa, y al ofendido a la venganza misma” (La condición humana, 2005, p. 288).
En el caso de Israel e Irán, se observa con claridad una escalada de acciones y reacciones que, lejos de resolver el conflicto, lo perpetúan y profundizan. Cada ataque, cada sanción, cada declaración beligerante se convierte en un nuevo eslabón en una cadena de eventos irreversibles que consolidan el resentimiento y la desconfianza mutua.
La “promesa”, como facultad de iniciar algo nuevo y de forjar un futuro compartido, se ve igualmente anulada. La incapacidad de ambas partes para proyectar un futuro que no sea una simple continuación o escalada de sus antagonismos presentes demuestra la parálisis que la ausencia de perdón genera. No hay espacio para la creación de “islas de predictibilidad” mediante acuerdos o lazos de confianza, pues el peso de las acciones pasadas y presentes, junto con la anticipación del daño futuro, impide articular cualquier esbozo de promesa genuina de coexistencia. A la luz de los acontecimientos, ambos parecen decididos a borrar del mapa al otro.
La dificultad se agrava porque, como Arendt observó en Eichmann en Jerusalén, el perdón en el ámbito político colectivo es intrínsecamente problemático. No se trata sólo de la ofensa de un individuo a otro, sino de percepciones de daño existencial entre entidades políticas y culturales —es decir, naciones completas. ¿Quién perdona y quién es perdonado en un conflicto donde la narrativa histórica y la identidad nacional están profundamente entrelazadas con el agravio? La justicia, que Arendt defendía como necesaria antes de cualquier reconciliación, suele ser interpretada de forma radicalmente opuesta por cada bando, impidiendo cualquier terreno común para encarar el proceso de “deshacer lo hecho”.
Así, la reflexión nos invita a ver el conflicto entre Israel e Irán no sólo como un choque de intereses geopolíticos, sino como un trágico ejemplo de cómo la negación —o la imposibilidad— de aplicar las facultades humanas del perdón y la promesa conduce a una espiral de irreversibilidad que amenaza con devorar cualquier posibilidad de un nuevo comienzo y de una acción verdaderamente liberadora.
Si bien Arendt enfatizó la funcionalidad del perdón para la acción y la liberación, otros pensadores han explorado su naturaleza paradójica. Jacques Derrida, por ejemplo, en obras como Del perdón (2000), lleva el análisis a una aporía fundamental: para él, el perdón “puro” o “incondicional” es el perdón de lo imperdonable, de aquello que por su magnitud o naturaleza parece exceder cualquier posibilidad de expiación o reparación:
“El perdón, si lo hay, debe perdonar lo imperdonable.” (Sobre el cosmopolitismo y el perdón, 2005, p. 57).
Esta noción derridiana del perdón como acto que trasciende la razón instrumental y el cálculo de la culpa se complementa con la visión arendtiana. Mientras Arendt se enfoca en cómo el perdón permite la continuidad de la acción y la vida pública, Derrida se adentra en una ética radical del perdón que desafía los límites de lo concebible. Juntos, nos obligan a considerar que la importancia del perdón no reside sólo en su utilidad práctica, sino también en su capacidad de trascender el cálculo de justicia y retribución, abriendo la puerta a lo verdaderamente nuevo y liberador.
Tras haber explorado el perdón desde sus raíces teológicas hasta sus elaboraciones filosóficas, destacando su papel como facultad liberadora de la irreversibilidad de la acción, hemos visto cómo —junto con la promesa— constituye la herramienta que permite a la humanidad iniciar nuevos comienzos y construir un futuro no predeterminado por el peso de lo ya acontecido. La ausencia de estas facultades, como ejemplifica la persistente tensión entre Israel e Irán, condena a las sociedades a una espiral de resentimiento y reactividad, donde el pasado se niega a ceder su tiranía sobre el presente y el futuro.
Pero la reflexión no termina aquí. ¿Es el perdón siempre posible, o incluso deseable? ¿Existen actos tan atroces que desafíen cualquier noción de misericordia, no sólo desde la perspectiva de la víctima, sino desde la de la propia humanidad? Si el perdón, como sostiene Derrida, debe perdonar lo imperdonable para ser “puro”, ¿significa esto que en la esfera política y colectiva —donde las heridas son profundas y a menudo generacionales— el perdón es una aspiración utópica o una peligrosa amnistía que disuelve la memoria y la justicia?
La verdadera importancia del perdón quizá no reside en su simple aplicación, sino en el incesante desafío filosófico que nos plantea. Nos obliga a confrontar los límites de nuestra capacidad para trascender el daño, la venganza y el miedo. Nos fuerza a preguntarnos si la renuncia al resentimiento es un acto de debilidad o, por el contrario, la manifestación más radical de la libertad humana y política.
En un mundo donde la irreversibilidad de la acción se siente cada vez más abrumadora, la cuestión del perdón nos empuja a considerar si, a pesar de todo, aún podemos imaginar y construir un futuro donde la capacidad de empezar de nuevo —de perdonar y prometer— prevalezca sobre el peso implacable de lo que ha sido.
Cierro: ¿estamos, como especie, a la altura de este desafío?