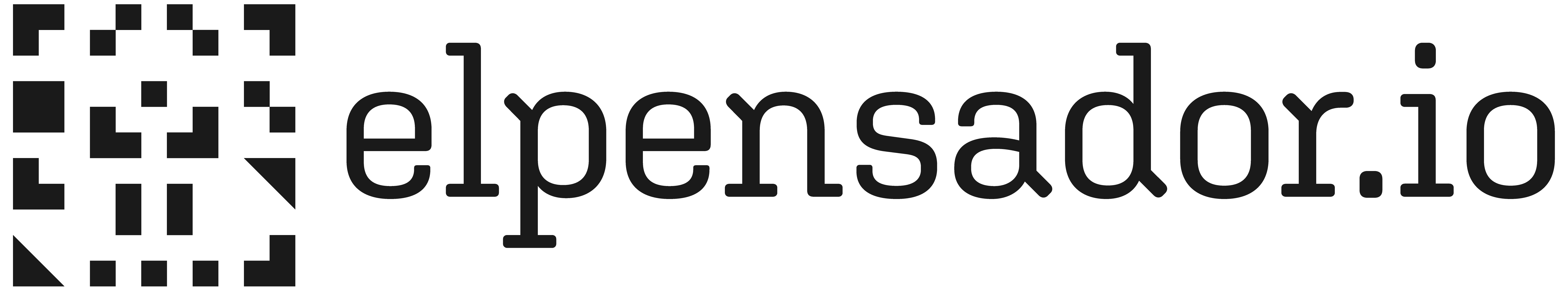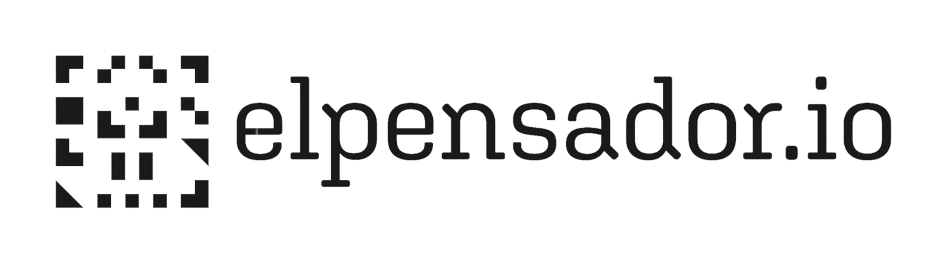¿Pensamos porque hablamos o hablamos porque pensamos? Carlos Cantero recorre el debate entre lenguaje, pensamiento y percepción, desde Piaget y Vygotsky hasta Chomsky y Donati, para explorar cómo construimos la realidad que habitamos.
Por Carlos Cantero.- No todo ha de ser farándula, política o evasión intelectual. Esta interrogante cobra sentido en tiempos en que el pensamiento crítico —junto con la lectura y el buen criterio— parece ausente. El título de esta columna propone un abordaje desde la lógica de causa y efecto: ¿qué es primero, el huevo o la gallina?
En el mismo sentido, la hipótesis de Sapir-Whorf plantea que el lenguaje que hablamos puede influir en cómo pensamos y cómo percibimos el mundo. Esta idea de relatividad lingüística sugiere que las diferencias entre idiomas pueden llevar a distintas formas de ver la realidad.
El problema que visualizo en este marco es que, tácitamente, se asume al lenguaje como anterior al pensamiento (los loros también imitan el habla humana). Eso, al menos, me parece cuestionable. ¿Qué es primero: el pensamiento o el lenguaje? Esta pregunta abre un debate filosófico y psicológico fascinante. Algunos enfatizan el rol del lenguaje; otros, el del pensamiento. Lo concreto es que pensamiento y lenguaje están estrechamente relacionados: son sinérgicos, se potencian mutuamente y, combinados, generan un efecto mayor.
Jean Piaget sostenía que el lenguaje es un reflejo del pensamiento. Planteó el desarrollo cognitivo como un proceso independiente del lenguaje, en el que los individuos construyen su conocimiento a través de la interacción con el mundo. Según su teoría, primero desarrollamos capacidades cognitivas y luego las expresamos con palabras. El lenguaje surge, entonces, como manifestación de esa capacidad cognitiva.
En cambio, Lev Vygotsky enfatizaba la influencia del lenguaje en el pensamiento. Para él, el lenguaje no solo lo refleja, sino que también lo moldea: ambos procesos se construyen mutuamente. Vygotsky veía el lenguaje como una herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo, que nos permite organizar nuestras ideas, regular nuestro comportamiento y comprender el mundo.
Las principales diferencias entre Piaget y Vygotsky radican en cómo entienden la construcción del conocimiento. Piaget pensaba que se producía de forma individual, mientras que Vygotsky destacaba la importancia de la interacción social. En cuanto a las etapas del desarrollo, Piaget proponía fases universales, algo que Vygotsky no compartía, ya que consideraba que cada cultura tiene su propio ritmo. Para Vygotsky, el desarrollo depende del aprendizaje; para Piaget, el aprendizaje ocurre después del desarrollo.
Otros pensadores han planteado matices relevantes. Noam Chomsky, lingüista estadounidense, sostuvo que los humanos poseemos una gramática innata: una capacidad biológica para adquirir y desarrollar el lenguaje, que precede al pensamiento consciente. Filósofos como John Locke y David Hume, desde el empirismo, argumentaron que el pensamiento y el conocimiento se construyen a través de la experiencia y la observación, y que el lenguaje es una herramienta para representar esas vivencias.
Pierpaolo Donati aporta otra mirada al afirmar que somos lo que son nuestras relaciones: “todo es relación”. Esto implica que tanto el lenguaje como el pensamiento no son elementos aislados ni se desarrollan de forma independiente. Se construyen en la interacción con los factores que nos rodean, incluidas nuestras experiencias sociales y el lenguaje mismo. La relacionalidad se refiere a cómo percibimos y nos vinculamos con los demás y con nuestro entorno. No se trata de interacciones superficiales, sino de cómo estas relaciones constituyen nuestra identidad y la de la sociedad. Donati distingue cuatro tipos de relaciones sociales: por utilidad, por orden u obligación, por reciprocidad y por donación. Algunas corrientes critican este enfoque por dejar de lado factores como las estructuras sociales o el poder.
Desde mi perspectiva, el pensamiento define la percepción de la realidad y la constituye en categoría. Genera una idea, da lugar a una conceptualización, y esa percepción se codifica en lenguaje. Cuando emerge una realidad aún no definida lingüísticamente, es el pensamiento el que la nombra, la procesa y la convierte en categoría. Desde esta óptica, el pensamiento da forma y sentido a lo que percibimos, permitiéndonos comprender la realidad.
El lenguaje, por su parte, es una herramienta poderosa para comunicar conceptos, organizar ideas y definir dimensiones de la realidad. Incluso influye en cómo la percibimos. La flexibilidad o rigidez del lenguaje limita o configura la descripción de lo que observamos. Por eso, la importancia de la lectura, los espacios de conversación y la reflexión radica en que amplían nuestro repertorio lingüístico, lo que nos permite mayor precisión y más herramientas para definir y percibir el mundo.
Carlos Cantero, Geógrafo y Doctor en Sociología