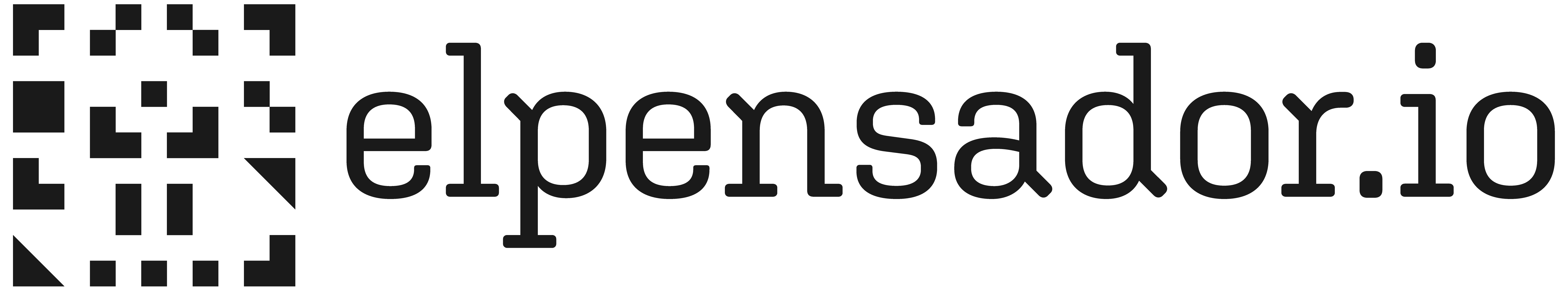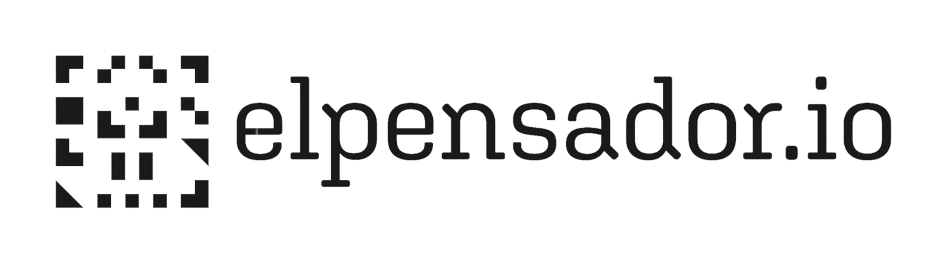La negación selectiva y la exaltación de la violencia en ambos extremos políticos profundizan la herida abierta de 1973; solo un pacto de verdad, justicia y perdón podrá sanar la memoria colectiva.
Por Miguel Mendoza Jorquera.- Cincuenta y dos años después del 11 de septiembre de 1973, Chile sigue discutiendo con diccionarios distintos. Digámoslo sin rodeos: en ambos bandos hay negacionismo selectivo. La derecha todavía forcejea con la palabra “dictadura”, minimiza el quiebre constitucional y desvía la mirada hacia Cuba, Venezuela o China. Parte de la izquierda administra la indignación como capital electoral, se resiste a pedir perdón por sus cegueras frente a autoritarismos “afines” y romantiza violencias si llevan los colores correctos. Unos minimizan; otros capitalizan. Ambos degradan la conversación pública.
Nombrar el corazón del horror no es optativo. La DINA y, después, la CNI no fueron “excesos”: fueron la política de terrorismo de Estado. Hubo diseño, presupuesto, manuales y mando para detener, torturar, desaparecer y ejecutar con método. Hubo centros clandestinos, coordinación transnacional y una pedagogía del miedo que colonizó barrios, sindicatos, universidades y familias. Negarlo, relativizarlo o envolverlo en eufemismos es reabrir la herida y, peor aún, invitar a repetirla.
Los nombres propios impiden convertir esto en tertulia. Eugenio Ruiz-Tagle Orrego fue asesinado por la Caravana de la Muerte en Antofagasta; la memoria institucional y la prensa lo registran con precisión. Su hermana, María Alicia Ruiz-Tagle Orrego, lo sostuvo en cartas al director de El Mercurio —“La nobleza de la humanidad” y “Perdón versus reconciliación”, junio de 2025—: justicia sí, venganza no; verdad completa como condición de cualquier encuentro. Ese tono sobrio —decirlo todo sin cultivar el odio— es la brújula ética que nos falta.
Otro caso incómodo y valioso: el del doctor René Orozco. Cuando su hermano, el general (R) Héctor Orozco, fue detenido, él denunció el trato humillante y advirtió que la justicia no debía degradarse en escarnio. Héctor murió años después, muy anciano, con Alzheimer y Covid-19, cumpliendo condena. Fue casi morir sin derechos humanos, una suerte de ley del talión que no honra a un Estado de Derecho. Se pueden perseguir crímenes atroces con todo el rigor de la ley sin replicar la deshumanización que condenamos: esa distinción —dura y humana a la vez— también es camino de reconciliación.
Y está la voz de Sergio Muñoz Riveros, prisionero y torturado en Villa Grimaldi, que defendió una vara única para condenar toda dictadura, venga de donde venga. Su trayectoria recuerda una obviedad incómoda: la tortura no tiene bandera que la legitime. Ni causas nobles ni himnos redimen el tormento.
La incoherencia se expresa también en homenajes vergonzosos. A la derecha: Miguel Krassnoff no es un héroe; es un condenado por violaciones graves a los derechos humanos. A la izquierda: si indigna un tributo a Krassnoff, ¿por qué tolerar —o auspiciar— actos que celebran a Mauricio Hernández Norambuena, del FPMR, condenado por el asesinato de Jaime Guzmán y por secuestros? En ambos casos, la falta de arrepentimiento es explícita: Krassnoff niega sus crímenes y califica de “ridículos e inexistentes” los secuestros; Hernández Norambuena declaró que el asesinato de Guzmán fue “un error político” pero a la vez “una operación ética”.
Los extremos comparten la misma lógica: ensalzan la violencia de los suyos y rebajan la ajena a mera propaganda. Mientras cada trinchera llama “presos políticos” a los propios, el estándar de los derechos humanos se vuelve unástico según convenga.
Por eso esta columna es dura con todos. A la derecha: hubo golpe, quiebre constitucional y terrorismo de Estado; hubo cómplices civiles y negocios a la sombra de la bota. Mirar a La Habana o Caracas para eludir el espejo es coartada gastada. Admitan el diseño y no solo los “excesos”. A la izquierda: renuncien al cálculo del resentimiento como estrategia; pidan perdón por cegueras y silencios frente a autoritarismos propios; dejen de romantizar a quienes creyeron que matar por una causa los volvía inocentes. Si la vara de los derechos humanos se enciende y apaga según el adversario, no es ética: es conveniencia.
La única salida adulta es un pacto con tres palabras, en ese orden: verdad, justicia y perdón.
- Verdad: abrir archivos, sostener el plan de búsqueda, enseñar con sobriedad en la escuela que aquí operó terrorismo de Estado y por qué una república debe blindarse contra cualquier tentación autoritaria.
- Justicia: investigar sin intocables, alcanzar responsabilidades civiles y cumplir condenas sin privilegios; no convertir las cárceles en templos ni las audiencias en escarnio.
- Perdón: acto libre de las víctimas y sus familias —jamás trámite ni imposición—, capaz de liberar del odio sin absolver el crimen.
Imaginemos el día en que el 11 de septiembre vuelva a su lugar exacto: el calendario. Una fecha sobria, de aula y recogimiento; un día para aprender, no para herirnos. Entonces hablará el archivo y hablarán los tribunales; hablarán los sobrevivientes; y el Estado dirá —por fin— que jamás volverá a ser máquina de daño. El Nunca Más dejará de ser un grito para micrófonos y será costumbre del alma y del Estado: policías que conocen primero los derechos y después la fuerza; jueces que protegen al débil antes que al poderoso; partidos capaces de perder votos con tal de no perder la decencia; escuelas que enseñan a disentir sin deshumanizar.
Ese día sabremos que Chile dejó de discutir con diccionarios distintos y empezó, por fin, a hablar el mismo idioma: el del Nunca Más.
Miguel Mendoza Jorquera, Tecnólogo Médico MBA.