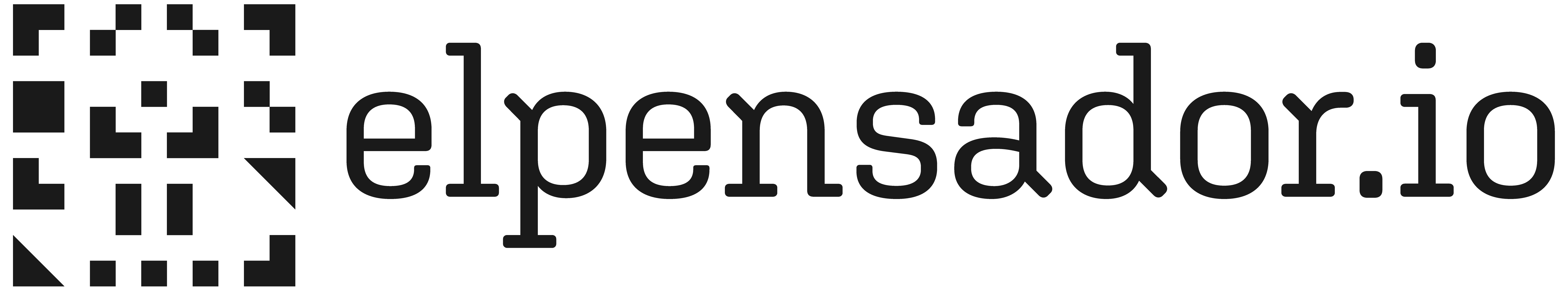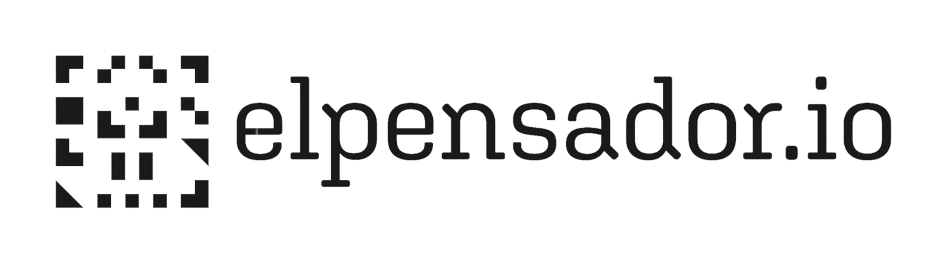La rebelión de la Generación Z en Nepal, detonada por la censura digital, expone la decadencia de un sistema político marcado por la inestabilidad, la corrupción y la erosión de “lo político” según Arendt, Camus y Fukuyama.
Por Lisandro Prieto Femenía .- “Me rebelo, luego somos”. Albert Camus, El hombre rebelde
Las protestas de la Generación Z en Nepal, desencadenadas por la censura digital, no son un mero arrebato de ira juvenil, sino la culminación de un proceso histórico de profundas frustraciones. Para comprender su magnitud, es imperativo contextualizar el conflicto político de un país que, hasta 2008, fue la única monarquía hindú del mundo.
Tras una década de guerra civil (1996-2006) liderada por una insurgencia maoísta, el anhelo de paz y democracia impulsó la abolición de la monarquía y el establecimiento de una endeble república. Sin embargo, este cambio de régimen no ha cumplido las promesas de prosperidad y estabilidad.
En lugar de una gobernanza efectiva, Nepal se ha visto sumido en una crónica inestabilidad política, con más de una decena de primeros ministros en quince años. Este vacío de poder ha permitido que la corrupción se arraigue con fuerza, alcanzando uno de los niveles más altos en el Índice de Percepción de la Corrupción. Mientras una élite política rotó en el poder, perpetuando el nepotismo y el clientelismo, la juventud enfrentó un desempleo endémico que oficialmente ronda el 10%, aunque es mucho mayor en la realidad de una economía preponderantemente informal.
En este marco de traición a las promesas democráticas y de desesperanza, el eco digital de las redes sociales silenciadas y el clamor de las calles de Katmandú manifestaron una fisura que va más allá de una reacción a una prohibición gubernamental, revelando la profunda crisis de legitimidad de un sistema político en decadencia.
La explosión social en Nepal no puede entenderse sin una disección aguda de su principal protagonista: la Generación Z. Esta cohorte, nacida en un entorno de hiperconectividad y disrupción constante, trasciende la etiqueta demográfica para convertirse en un fenómeno filosófico.
Son los llamados “nativos digitales” que, a diferencia de sus predecesores, no adoptaron la tecnología, sino que la heredaron como una extensión de su propia existencia. Su identidad y percepción del mundo están intrínsecamente ligadas a las redes sociales, que actúan como su principal ágora pública, fuente de información y espacio de pertenencia.
Desde una perspectiva filosófica, esta generación enfrenta la paradoja de la conectividad permanente y la anomia. Vive en un mundo con una abundancia de información sin precedentes, pero carece de los grandes relatos o instituciones —Iglesia, Estado, familia— que en el pasado otorgaban un sentido unificado a la existencia. Este vacío ha generado un profundo escepticismo hacia las estructuras de poder y una aguda conciencia de las injusticias globales.
Su pragmatismo, forjado por el trauma de las crisis económicas y las promesas políticas incumplidas, los lleva a desconfiar de los sistemas, no de las causas. Su rebelión, por lo tanto, no es ideológica en el sentido clásico de la palabra, sino existencial, porque buscan significado y dignidad en un mundo que les ha sido entregado, a priori, en ruinas.
El estallido nepalés interpela una crisis más profunda que el fracaso de un gobierno: es la decadencia de “lo político”. A diferencia de “la política”, que se refiere a las prácticas cotidianas de administración y poder, “lo político” constituye la dimensión fundacional de la existencia colectiva, el espacio agonístico donde las comunidades articulan su identidad y destino.
En su obra La condición humana (1958), Hannah Arendt sostiene que la vida humana se compone de tres esferas: labor (ciclo biológico de producción y consumo), trabajo (creación de objetos duraderos) y acción (interacción libre entre individuos para crear una esfera pública). En esta perspectiva, la decadencia de “lo político” reside en la corrosión de la acción.
Cuando la política se reduce a la gestión de problemas económicos y sociales —es decir, al trabajo o a la labor—, pierde su capacidad de crear un espacio público significativo porque, como afirma Arendt, “la única actividad que relaciona directamente a los hombres, sin la intermediación de cosas u objetos, es la acción”.
Lo que revelan las protestas nepalíes es que el sistema ha despojado a los jóvenes de la capacidad de acción, relegándolos a un ciclo de labor (búsqueda de empleo excesivamente precario) o al exilio —como argentino, me resulta familiar—. El acto de la censura digital es el intento de suprimir no solo la libertad de expresión, sino el último vestigio donde la Generación Z podría reconstruir un espacio de acción para dar forma a un “nosotros” frente al “ellos” del poder enquistado.
Así, las protestas nepalíes son un síntoma del colapso del orden político que describe Francis Fukuyama en Orden y decadencia de la política (2014). Para él, la corrupción y el clientelismo no son fallos del sistema, sino evidencia de que las instituciones han sido capturadas por élites extractivas que operan exclusivamente en beneficio propio, socavando la imparcialidad y el Estado de derecho.
La desilusión de la Generación Z no nace solo del desempleo, sino de la percepción de un sistema que no funciona para ellos.
La frutilla del postre fue la prohibición de las redes sociales, un claro ejemplo de la desconexión de esta élite. En lugar de abordar las causas del descontento social, se intentó silenciar el canal de la frustración, revelando una respuesta autocrática e ignorancia profunda sobre cómo las nuevas generaciones construyen su identidad colectiva y su voz política. Con decisiones bananeras como esta, el Estado se percibe más como un obstáculo para el progreso que como su garante.
Ahora bien, conviene acudir a la filosofía para explorar el concepto mismo de rebeldía digital en la era hiperconectada. El aporte de Albert Camus a la comprensión de los estallidos sociales radica en su distinción fundamental entre “rebeldía” y “resentimiento” o mera “revuelta”. Para Camus, la rebeldía no es un acto nihilista ni un estallido irracional de ira, sino un acto de afirmación: al decir “no” a la opresión, simultáneamente se dice “sí” a un valor que trasciende al individuo.
En su obra “El hombre rebelde” (1951), Camus explica que la rebelión es el movimiento que lleva a una persona a interponerse entre el mundo y lo que se le niega. Esa negativa íntima se convierte en un acto político cuando el rebelde comprende que su dignidad es un bien común. “El movimiento de rebeldía es el paso de la consideración individual a la colectiva, del ‘yo’ al ‘nosotros’. Me rebelo, luego somos”. Mirando a Nepal con estas gafas, su protesta no es solo un grito por la escasez de empleo o contra la corrupción, sino el reconocimiento de que la dignidad humana está siendo ultrajada y de que la lucha por la justicia debe ser siempre colectiva.
Sin embargo, esta nueva forma de rebeldía digital choca con la paradoja de la hipercomunicación. Aunque permite conexión instantánea y global, fomenta la fragmentación y la dependencia de las plataformas digitales. ¿Puede un movimiento cimentado en la lógica fugaz de esas plataformas sostener una acción política robusta y duradera? ¿Qué sucede cuando el canal de rebeldía es un espacio controlado por intereses corporativos y vulnerable al control estatal? El futuro de la acción colectiva dependerá de traducir la solidaridad digital en presencia tangible y organizada en el mundo físico, evitando que la rebeldía se convierta en un eco vacío.
Para finalizar, conviene analizar el fuego como símbolo del paso de la política a la barbarie. La quema de edificios públicos, especialmente del parlamento, trasciende la violencia de un choque para convertirse en un acto simbólico radical. Destruir el asiento físico de la autoridad representativa implica declarar que la democracia ha fracasado, que sus instituciones están vaciadas de contenido y manchadas por la corrupción naturalizada.
En términos filosóficos, ese acto plantea un dilema ético: al negarse a la opresión según Camus, la quema de un símbolo público puede deslizarse hacia una forma de nihilismo que niega cualquier orden posible. La línea entre la rebelión constructiva y la destrucción pura es extremadamente delgada. No olvidemos episodios como la quema del Reichstag en Alemania o la irrupción en el Capitolio de los Estados Unidos, donde el fuego consumió no solo la infraestructura, sino también la esperanza de una resolución pacífica.
Más allá de la coyuntura, este estallido en Nepal nos obliga a interrogar las verdaderas patologías de nuestro tiempo. ¿Es la corrupción que carcome las instituciones una simple falla o el síntoma de una enfermedad terminal en la democracia moderna, que anula el contrato social? ¿Cómo puede una juventud nacida en la promesa de la conectividad depositar su fe en un sistema que se ha convertido en un vehículo de acumulación para una casta decadente? Este desencanto cuestiona la viabilidad de la democracia cuando el ascensor social está averiado y la única alternativa parece la huida o la rebeldía.
En este punto de inflexión, enfrentamos el dilema ético de rebelarnos: ¿asistimos a una explosión destructiva de frustración o a la génesis de un nuevo movimiento político que utiliza el desborde como lenguaje para exigir un futuro arrebatado? La respuesta se complica al considerar el rol de las plataformas digitales como catalizadoras y campos de batalla ideológicos. Nepal nos reta a mirarnos al espejo y reconocer que el fracaso de una generación puede convertirse en el acto fundacional de la desesperación de la siguiente, y que el silencio institucional es la fuerza más corrosiva en la era de la información.