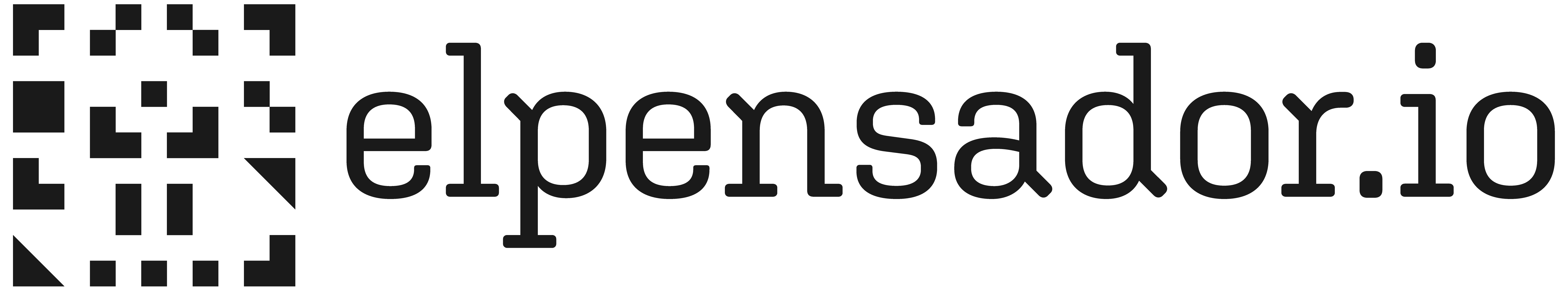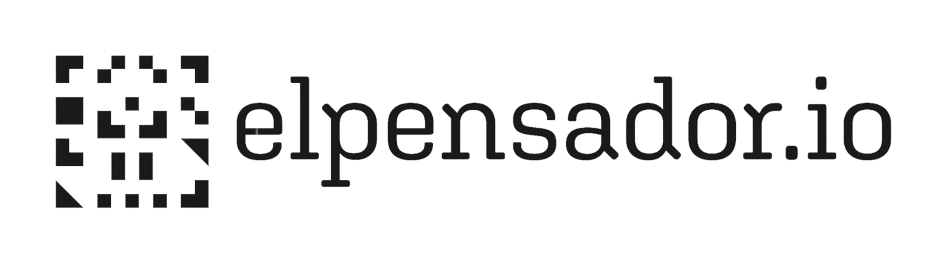Las democracias no colapsan de la noche a la mañana; se desgastan – como en la Alemania de Hitler- lentamente cuando los contrapesos se debilitan, el Estado se vuelve ineficaz y el discurso público se radicaliza. La historia nos muestra que la indiferencia ante la disrupción autoritaria puede tener consecuencias irreversibles, afirma Alejandro Félix de Souza.
Por Alejandro Félix de Souza (desde Panamá).- En octubre de 1986, en la sección de ensayo del examen de admisión al servicio diplomático de Uruguay, una de las preguntas nos solicitaba escribir sobre el Mesianismo Nacional y las relaciones internacionales de posguerra. Un tema fascinante sobre el que no escribí (me fui por la otra opción, que preguntaba si creíamos que sería factible o no la formación en Uruguay de un “Partido Verde”, y que justificáramos nuestra posición).
Este escrito va a referirse tangencialmente al Mesianismo Nacional. Todos recordamos el famoso libro “El fin de la Historia” de Francis Fukuyama, publicado en 1992, y su tesis que, con la caída (más que del Muro de Berlín) del socialismo real y/o comunismo como una opción alternativa a la democracia liberal con el capitalismo como modelo de organización de las relaciones económicas en una sociedad, la sociedad humana había llegado a un punto de convergencia, es decir, al “final de la historia”, donde, con alguna que otra variable, las sociedades llegarían a versiones más o menos confluyentes hacia la democracia liberal capitalista.
Ver también:
La violencia es autoritarismo
El tiranicidio como acto de legítima resistencia
Esto parecía una evolución positiva para la sociedad humana, dado que la democracia liberal ha probado ser un modelo superador y sofisticado de solución de los conflictos políticos y sociales dentro de las sociedades, sin grandes traumas ni exclusiones.
Esta profecía de Fukuyama, como todos sabemos, no se cumplió. En los últimos 35 años, hemos sido testigos no sólo de avances del fundamentalismo político, religioso y de sectarismos de todo tipo, tanto en sociedades tanto de cuño occidental como en sociedades que no pertenecen a la matriz cultural occidental, sino también, y más notoriamente, hemos visto que las democracias modelo o “faro” de Occidente, han tenido una peligrosa regresión en su institucionalidad democrática y republicana.
Recordemos que la combinación de democracia y república hace que se acceda al poder por la forma del voto popular, que legitima el origen del mandato, y se gobierna y se obtiene legitimidad de ejercicio al hacerlo “republicanamente”, es decir, aplicando la fórmula disruptiva y muy adelantada a su tiempo que propuso Montesquieu en “El Espíritu de las Leyes”, con John Locke en su “Segundo Ensayo sobre el Gobierno Civil” y los otros grandes filósofos de la Ilustración (ingleses, escoceses, franceses, suizos, italianos, españoles, alemanes, escandinavos, estadounidenses, latinoamericanos), rompiendo el poder monárquico en tres poderes que evitaran la concentración del mismo en una sola persona).
Como la historia es, como nos decía en “De Oratore” ese gran romano que fue Cicerón, “Magistra Vitae”, es decir, “maestra para la vida”, este escrito se enfocará en revisar (sólo en la perspectiva de cómo avanzó el autoritarismo en forma increíblemente rápida) cómo la historia de hace aproximadamente cien años, tiene importantes similitudes con el presente, y cómo debemos estar vigilantes para evitar el “volver hacia atrás” y repetir (como no lo haríamos con malas decisiones en nuestra adolescencia y juventud temprana), en temas que creíamos y debemos haber superado.
El espectro del autoritarismo y sus implicaciones actuales
Adolf Hitler es un nombre que evoca las más oscuras páginas de la historia del siglo XX. Su ascenso al poder, la consolidación de un régimen totalitario y la devastación causada por su política expansionista son lecciones que aún resuenan en el presente. Más allá de la condena moral, el nazismo representa un estudio profundo sobre la fragilidad institucional, la disrupción del orden internacional y la manipulación de la legitimidad política para la consolidación de un poder absoluto.
En un mundo donde resurgen tendencias autocráticas, polarización política y cuestionamientos a las reglas del orden global, entender el impacto de Hitler en la institucionalidad del Estado y en las relaciones internacionales resulta fundamental. ¿Cómo se gestó su poder? ¿Cuáles fueron los elementos que permitieron la disolución de las instituciones democráticas? ¿Qué paralelismos pueden trazarse con los desafíos actuales? Este artículo aborda estas preguntas desde una perspectiva analítica, extrayendo lecciones para enfrentar los dilemas del presente.
La instrumentalización de la crisis y la erosión institucional
El ascenso de Hitler no fue un fenómeno aislado ni producto exclusivo de su carisma o capacidad retórica. Fue el resultado de un contexto de crisis estructural en Alemania, donde el Tratado de Versalles, la hiperinflación y la inestabilidad política facilitaron el terreno para que los discursos de victimización y restauración nacional, ganaran espacio y tracción.
El colapso de la República de Weimar fue en gran medida un proceso de autodestrucción institucional. Hitler supo aprovechar las debilidades del sistema democrático, manipulando sus mecanismos hasta vaciarlos de contenido. La Ley Habilitante de 1933, que le otorgó poderes extraordinarios bajo el argumento de una «emergencia nacional», marca el punto de inflexión donde la legalidad dejó de ser un obstáculo para la dictadura.
- Lección actual: La fragilidad de las instituciones democráticas no radica sólo en la existencia de líderes autoritarios, sino en la incapacidad del propio sistema para generar respuestas efectivas ante crisis económicas, sociales o de seguridad. En la actualidad, el uso del estado de emergencia, la concentración del Poder Ejecutivo y la erosión de contrapesos democráticos deben analizarse con atención para evitar que la excepcionalidad se convierta en norma.
La disrupción del orden internacional: expansionismo y revisionismo
El nazismo no sólo transformó a Alemania en un Estado totalitario, sino que también reconfiguró el equilibrio global con una agresividad sin precedentes. Hitler desmanteló las limitaciones a la restauración del poder militar alemán (protagonista de la “Gran Guerra” de 1914-1918) impuestas por el Tratado de Versalles, y emprendió una política de expansión territorial basada en la anexión, la guerra relámpago y la reconfiguración geopolítica a su favor.
El revisionismo histórico y la narrativa de un «destino manifiesto alemán» fueron la base ideológica de esta disrupción. Las potencias occidentales, inmersas en su propia crisis y en una política de apaciguamiento a Alemania, subestimaron las señales de alarma. El resultado fue la Segunda Guerra Mundial, que destruyó el paradigma del equilibrio de poder heredado del siglo XIX y conllevó a una radical reconfiguración no sólo de las relaciones internacionales, sino a la creación de nuevos Estados y fronteras en Europa, Asia y el Medio Oriente.
- Lección actual: Las tendencias revisionistas no han desaparecido del escenario internacional. Desde la anexión de territorios hasta la creación de esferas de influencia mediante métodos híbridos, los desafíos al orden establecido siguen vigentes. La comunidad internacional enfrenta hoy dilemas similares a los de la década de 1930: ¿Cómo responder ante la violación de normas internacionales sin generar una escalada bélica? ¿Es viable el apaciguamiento en un mundo donde las reglas se debilitan ante la realpolitik?
Propaganda, polarización y la construcción del enemigo
El régimen nazi fue maestro en la utilización de la propaganda como herramienta de control y movilización. Joseph Goebbels diseñó una maquinaria comunicacional donde la repetición, la simplificación de mensajes y la identificación de un enemigo común (judíos, comunistas, liberales) fueron clave para consolidar el régimen.
La polarización social no fue un fenómeno espontáneo, sino una construcción deliberada para eliminar la pluralidad política y justificar la represión. El control de los medios, la censura y la diseminación de teorías conspirativas permitieron transformar la narrativa dominante en un instrumento de manipulación masiva.
- Lección actual: La desinformación y la manipulación del discurso público siguen siendo herramientas de control en regímenes autoritarios y democracias en crisis. Las redes sociales han amplificado la capacidad de difusión de narrativas polarizantes, muchas veces con consecuencias similares a las observadas en la Alemania nazi: deslegitimación de opositores, construcción de enemigos internos y erosión del debate racional.
Militarización de la política y normalización de la violencia
Uno de los elementos más peligrosos del nazismo fue la militarización de la política y la progresiva normalización de la violencia como mecanismo de resolución de conflictos. Desde la creación de milicias paramilitares (SA y SS) hasta la eliminación física de opositores en la «Noche de los Cuchillos Largos», el nazismo institucionalizó la violencia como parte del ejercicio del poder.
El rearme alemán, presentado como un acto de soberanía, fue otro paso clave en la consolidación del Estado totalitario. La militarización no solo reforzó la narrativa nacionalista, sino que también convirtió a Alemania en una amenaza tangible para el resto del mundo.
- Lección actual: La creciente militarización de conflictos políticos y el auge de grupos paramilitares en diversas partes del mundo representan una amenaza para la estabilidad democrática. Cuando los actores estatales recurren a la violencia como método legítimo de control político, el margen para la institucionalidad y la convivencia que son características típicas de la democracia liberal, se reduce drásticamente.
El costo de la disrupción: reconstrucción y memoria histórica
El nazismo no sólo dejó una Alemania destruida, sino que también obligó a una reconstrucción de la arquitectura política internacional. La creación de la ONU, el concepto de derechos humanos universales, y el sistema de justicia internacional, fueron respuestas directas a los crímenes del régimen de Hitler.
Alemania, por su parte, emprendió un proceso de memoria histórica sin precedentes. La desnazificación y la pedagogía sobre los errores del pasado, han sido clave para evitar la repetición de estos fenómenos. Sin embargo, en otros países la memoria histórica ha sido más selectiva, permitiendo que discursos autoritarios resurjan con mayor facilidad.
- Lección actual: El fracaso en la construcción de una memoria histórica sólida permite la repetición de errores del pasado. En la actualidad, los revisionismos históricos y las narrativas que minimizan los efectos del autoritarismo deben ser combatidos con educación y políticas públicas que fortalezcan la conciencia democrática.
Conclusión: Vigilancia democrática y resiliencia institucional
El caso de Hitler y el nazismo no es sólo una advertencia sobre los peligros del totalitarismo, sino también una lección sobre la fragilidad del orden institucional cuando se enfrenta a crisis profundas. Las democracias no colapsan de la noche a la mañana; se desgastan lentamente cuando los contrapesos se debilitan, el Estado se vuelve ineficaz en la prestación de sus funciones, y el discurso público se radicaliza.
Los desafíos actuales —desde el auge de liderazgos populistas hasta la crisis del multilateralismo como ámbito de discusión y solución de problemas regionales o globales— exigen una vigilancia democrática constante, y un fortalecimiento de las instituciones que preservan el terreno ganado en generar una mejor convivencia entre los seres humanos, y la mitigación o erradicación de la violencia y la agresión como forma de solucionar problemas y situaciones.
La historia nos muestra que la indiferencia ante la disrupción autoritaria puede tener consecuencias irreversibles.
En un mundo en transformación, las lecciones del pasado deben servir no solo como advertencia, sino como un llamado a la acción. La defensa de la institucionalidad, la preservación del orden internacional, y la resistencia a la polarización, son tareas que no pueden postergarse sin correr el riesgo de repetir los errores que llevaron al ascenso de Hitler y la destrucción de un mundo que, en su momento, creyó que el autoritarismo era una excepción y no una amenaza latente.