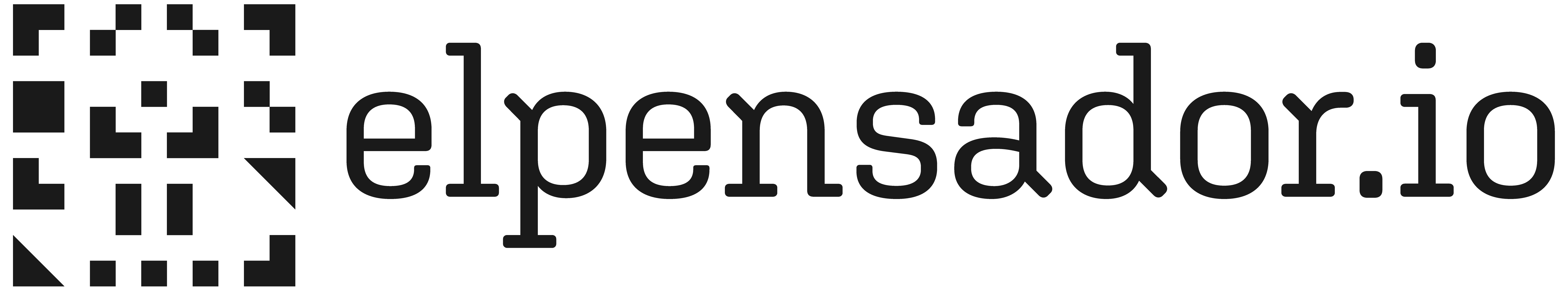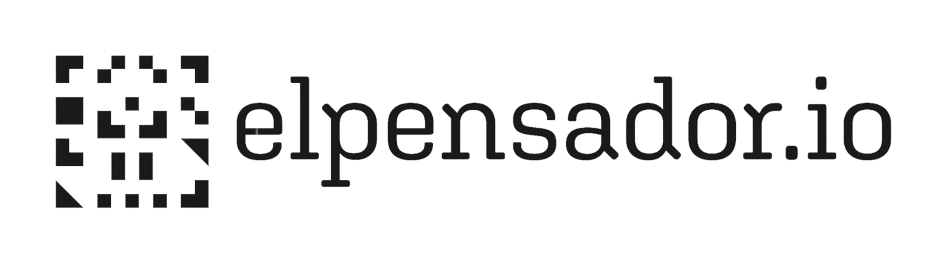Los disturbios en Avellaneda son la expresión más reciente de viejas rencillas de Argentina contra Chile que hunden sus raíces en Malvinas y el Beagle, y reclaman un diálogo capaz de sanar heridas fronterizas.
Por Daniel Urbina.- “No se odia mientras se menosprecia, se odia a un igual o a un superior” Friedrich Nietzsche
Los lamentables hechos ocurridos el 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda entre hinchas del Club Atlético Independiente y de la Universidad de Chile no solo exhiben las bajas pasiones que desatan las barras bravas del continente, sino también algo mucho más profundo: las tensiones latentes entre argentinos y chilenos.
Vecinos por providencia geográfica y unidos por una historia compartida, Argentina y Chile comparten la tercera frontera terrestre más extensa del mundo. Cultura, idioma, religión y raíces coloniales las hermanaron, pero al cruzar la cordillera persiste una desconfianza que sube o baja según el clima político o, con más frecuencia, el fervor deportivo del momento.
El gentilicio chileno despierta suspicacia en el argentino de la misma manera que pocos se inmutan ante uruguayos o bolivianos. Esa fijación hunde sus raíces en los resentimientos de la Guerra de Malvinas (abril-junio de 1982), cuando Chile apoyó de modo indirecto a Gran Bretaña tras la imprudente decisión del teniente general Leopoldo Galtieri de invadir las islas.
Muchos argentinos acusan a Chile de perfidia y deslealtad, pero esa narrativa repite falacias y omisiones. Ignora la existencia de la Operación Soberanía planificada en diciembre de 1978 durante la Crisis del Canal Beagle, donde la mediación británica de 1971 determinó la soberanía chilena sobre las islas Nueva, Picton y Lennox.
Para mayo de 1977, el laudo arbitral de Su Majestad declaró chilenas las islas al sur del paso Moat. En Argentina, la Junta Militar de Videla se debatía entre negociaciones frustradas y el ala dura que abogaba por la opción bélica. En Chile, la junta de Pinochet, aunque dividida internamente, se mostraba más cohesionada y organizada.
Mandamases como el almirante Emilio Massera y el general Luciano Benjamín Menéndez defendían invadir las islas por la fuerza y avanzar por el territorio chileno para dividirlo. Uno de ellos llegó a afirmar, en términos gruesos, que la guerra sería “pan comido” si llegaban a enfrentarse.
En enero de 1978, el régimen militar argentino rechazó oficialmente el laudo arbitral, calificándolo de “insanablemente nulo”. El canciller chileno de la época, Hernán Cubillos, mantuvo conversaciones con altos mandos militares argentinos y hasta con el propio general Jorge Rafael Videla, cuestionando su control real sobre la Junta Militar y las Fuerzas Armadas. Poco después, Videla fue desplazado por Roberto Eduardo Viola y luego por Leopoldo Galtieri en 1979, lo que evidenció las luchas internas del régimen rioplatense.
Finalmente, y pese a la vacilación inicial de Argentina, diplomáticos chilenos y clérigos de ambos países gestionaron la mediación de su santidad el papa Juan Pablo II. El 29 de noviembre de 1984 se suscribió en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, que este año cumple cuarenta años desde su firma.
Aunque el hecho pasó sin pena ni gloria en medio de agendas ideológicas divergentes, resulta preocupante que, cuatro décadas después, aún queden pendientes asuntos limítrofes como los diferendos en el Campo de Hielo Patagónico Sur, la proyección marítima de la plataforma continental extendida y derechos en la Antártica.
De no haber mediado la intervención papal, Argentina quizá hubiese desencadenado un conflicto armado con Chile, dejando tras de sí ciudades arrasadas, economías en ruinas y un resentimiento aún mayor. A ambos lados de la cordillera, debemos agradecer que no fue así y entender que el fútbol no es una guerra, ni la guerra un juego de cancha.
Con este antecedente claro, se comprende mejor la decisión de Galtieri en abril de 1982, al dar luz verde a la Operación Rosario para ocupar las islas Malvinas (Falklands) —erróneamente juzgando que la lejanía, la crisis británica y la impopularidad de Margaret Thatcher impedirían una respuesta firme—. Su derrota marcó el final del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” y hundió la dictadura en un proceso de verdad y justicia durante la democracia argentina.
Otro mito que circula entre fervorosos antichilenos es la supuesta “traición” de San Martín en la independencia de Chile. Sin embargo, el general José de San Martín financió y condujo la gesta libertadora de Los Andes sin apoyo real de Buenos Aires, recurriendo a tropas y recursos de Cuyo y al respaldo de la Logia Lautaro y de Bernardo O’Higgins. Su cruce de la cordillera fue una decisión autónoma, fuera de las órdenes porteñas, que selló la libertad chilena en Chacabuco y Maipú.
Estos episodios demuestran que las heridas trasandinas no sólo nacen de choques fronterizos o deportivos, sino de narrativas históricas a veces sesgadas. Es hora de abrir un debate honesto y dejar atrás los mitos para construir una relación basada en hechos, respeto mutuo y cooperación real.
Daniel Urbina, politólogo UC Barcelona, España