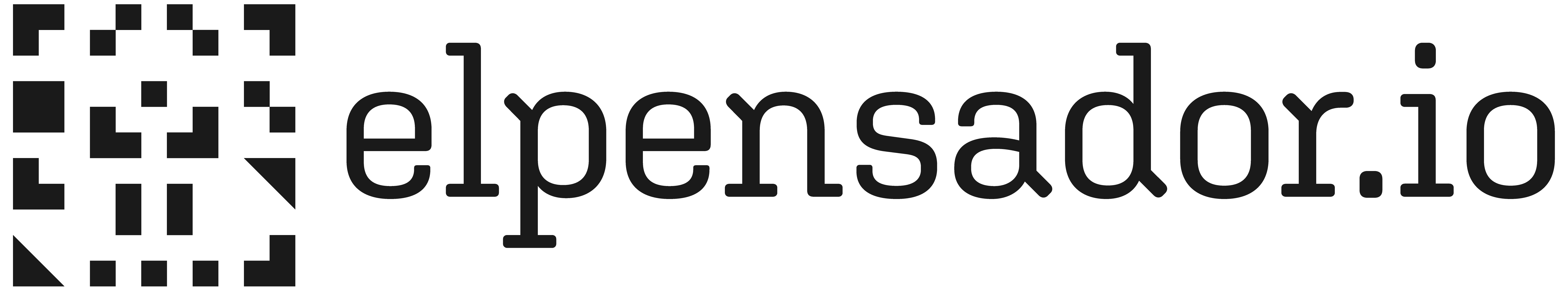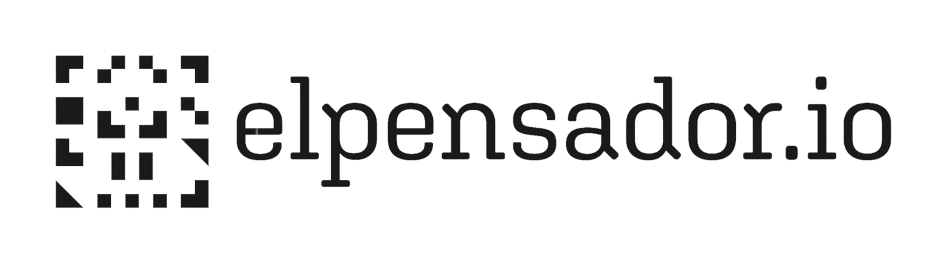El Papa León XIV no viene a “americanizar” el Vaticano, sino a “agustinizar” la imaginación global; a recordarle a las naciones que la justicia sin amor se convierte en tiranía.
Por Alejandro Félix de Souza (desde Panamá).- La historia, con su irónico sentido del teatro y el drama, suele colocar a sus protagonistas en papeles paradójicos. Y así sucede que, desde la misma tierra vista alguna vez como cuna del secularismo moderno, el capitalismo y el individualismo, ha surgido un Papa: Robert Francis Prevost, el primer Sumo Pontífice nacido en Estados Unidos, proveniente de las calles inmigrantes de Chicago, nacionalizado peruano (“por elección y corazón”, como me gusta decir respecto a mi propia nacionalización), y Arzobispo de Chiclayo, Perú.
Con esa proclamación, el Cónclave de los Cardenales —venidos de las más diversas geografías— pareció enviarnos, en forma callada, amable y clara, un potente mensaje que es, a la vez, una paradoja: de donde viene la enfermedad, viene la cura.
Un Papa que surge de las entrañas de Estados Unidos. No sólo del continente americano, sino del epicentro mismo del mundo contemporáneo: cuna de la república más influyente de los últimos 250 años, tierra de hiperconectividad y soledad espiritual, de innovación y polarización, de abundancia y angustia existencial.
Ver también:
La Iglesia Católica de León XIV y sus desafíos
Un país desgarrado entre sus ideales elevados y sus contradicciones dolorosas; tierra de algoritmos y opioides, multimillonarios y mendigos, divisiones y sueños. Una nación admirablemente contradictoria, cuya influencia es global y cuyo espíritu nacional, con frecuencia, se encuentra dividido, aunque anhela la unidad.
Y ahora, de ese crisol, surge un pastor. Un hombre que aprendió a caminar con los pobres del Perú antes de recorrer los pasillos del poder. ¿No es acaso adecuado que, de la tierra de Wall Street y Hollywood —con una Iglesia que ha enfrentado duras pruebas pero mantiene una fe persistente— surja un Papa que recuerde a la Iglesia su espíritu fundador? Para quienes hemos visto la constancia de los fieles estadounidenses frente a escándalos y desafíos, su elección es casi un premio a esa perseverancia. Como lo fue también, en su tiempo, la de los “cristianos escondidos” de Japón.
Para los que vemos la historia como Magistra Vitae, es decir, como maestra de vida, resulta inevitable recordar que hace 2.000 años el cristianismo comenzó a transformar a un imperio perseguidor en el faro de una nueva civilización basada en el amor fraternal y en el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Tal vez hoy, como entonces, la Iglesia invite al mundo —y a los Estados Unidos— no a dominar, sino a servir. Para una institución percibida como tradicional y conservadora, este es, sin duda, un paso audaz.
En su elección, los cardenales expresaron un deseo de reconciliación, de sanación, de una Iglesia que escuche más que imponga. ¿Qué mayor símbolo que un Papa agustino de América, cuya herencia espiritual enseña que las heridas no se borran, sino que se transfiguran por la gracia?
¿Qué significa que una nación fundada en la rebelión de la Ilustración le entregue hoy a la Iglesia su pastor universal? No eligieron a un personaje mediático ni a un gladiador ideológico. Eligieron a un sanador. A un trabajador silencioso. A un hombre moldeado no por el poder, sino por el acompañamiento. Que cree que el mundo no se sana con eslóganes, sino con presencia.
Este Papa ofrece algo profundamente contracultural: la medicina lenta del acompañar. El mundo puede beneficiarse de un líder como el Papa León XIV, no porque imponga cambios geopolíticos, sino porque puede reintroducir virtudes que el poder olvidó: humildad, paciencia, misericordia, escucha. No viene a “americanizar” el Vaticano, sino quizá a “agustinizar” la imaginación global. A recordarle a las naciones que la justicia sin amor se convierte en tiranía; que la verdad sin ternura engendra arrogancia; y que la paz sin reconciliación es apenas una pantalla frágil.
Tras su elección, algo inesperado floreció. Los noticieros —acostumbrados al escándalo— hablaron con orgullo. Una corriente de alegría nacional recorrió a un país dividido y le recordó que también puede ser un factor de bien para la humanidad. Por unos días, el país se sintió visto y admirado, no por su poder, sino por uno de sus hijos humildes convertido en motor de esperanza. En un verdadero “pontífice”: un constructor de puentes.
No un puente de ideologías, sino de espíritu. De humildad. De sanación.
La Iglesia, herida pero viva, necesitaba ese símbolo. El mundo, confundido por conflictos y algoritmos, necesitaba esa voz. Y los Estados Unidos, dividido y fatigado, necesitaba ese recordatorio: que su mayor don al mundo no es su fuerza ni su dinero, sino su admirable capacidad de renovarse.
El pontificado de Prevost tal vez no llene titulares cada día, pero podría hacer historia en silencio. Un Papa no enviado a conquistar el mundo, sino a acompañarlo. Suavemente, pacientemente. Como quien susurra: el corazón del mundo aún puede ser sanado.
¿Triunfará? Quizá esa no sea la pregunta correcta. Quizá la verdadera pregunta sea si permitiremos que nos sane el mensaje que encarna: que la enfermedad y la cura no son enemigas, sino compañeras en el drama de la redención.