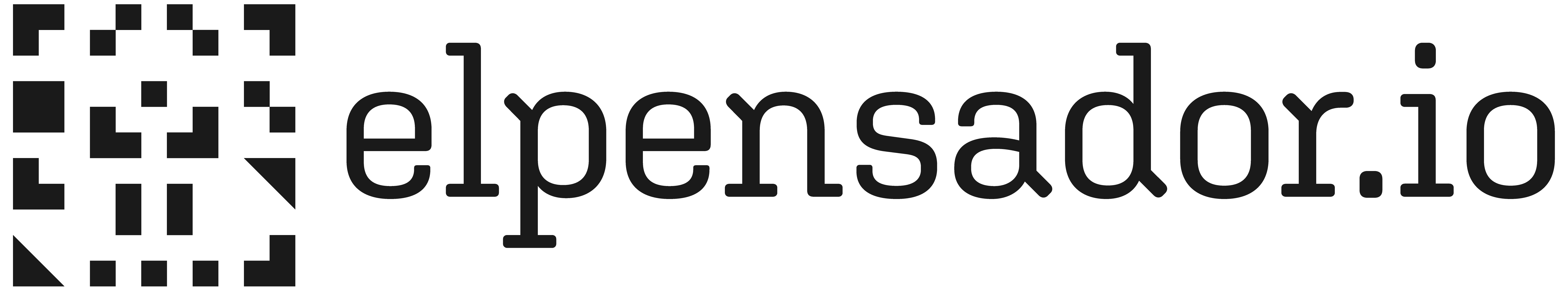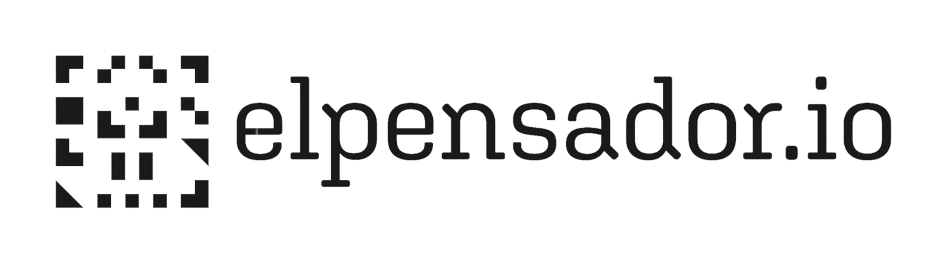Por Mónica Vargas Aguirre.- El proceso constituyente nace en un momento político de fuerte convulsión social, convulsión que se manifestó en el momento en que el dolor producido por las desigualdades y discriminaciones sufridas por la mayoría de la población se hizo insoportable. Dolor que era fácilmente visible en los mapas de segregación territorial, pero que las élites no quisieron mirar. Lo que aún no está claro sin embargo, es desde dónde se originó la violencia de las manifestaciones que parten con la quema de varias estaciones de metro en un solo día, cuestión que requiere de una gran capacidad operativa difícil de lograr en grupos sin un complejo entrenamiento militar o de guerrilla urbana, dado el nivel de sofisticada coordinación que el hecho implicaba.
Pero, más allá de las dudas respecto al origen de la violencia, el hecho es que una de las alternativas de salida política al momento de crispación que vivió el país en 2019 fue el cambio constitucional, un proceso que implicaba el esperado cierre de la inconclusa transición desde la dictadura y que proponía una nueva base normativa democrática a nuestra sociedad. Este proceso no obstante, desde su origen, ha generado un intenso debate que expresa las diversas concepciones de mundo que existen en nuestra sociedad. Existen grupos oponiéndose a todo lo que pudiere resultar de dicho proceso, otros ciegamente confiando en sus resultados, algunos expectantes, y otros indiferentes porque están ocupados en sobrevivir y/o no perciben que esto significará cambios en sus vidas.
Si bien contar con una nueva constitución de base democrática es importante, hay un aspecto que no es posible modificar por medio de cambios normativos: este es la doxa neoliberal, es decir la opinión pública cuya subjetividad se transforma en una práctica irreflexiva y cotidiana de actos profundamente neoliberales que refuerzan la doctrina neoliberal silenciosa, pero permanentemente. Lo anterior se manifiesta en la permanente reducción del Estado y sus gastos (como su fuera una ley escrita en piedra), en un individualismo exacerbado que niega al/a otro/a como legítimo/a otro/a en la diferencia y construyéndonos en dicotomías (la/os jóvenes versus la/os vieja/os, las verdaderas feministas versus las otras feministas, la/os de regiones versus la/os de Santiago, la/os que piensan exactamente como yo versus la/os otra/os profundamente equivocada/os… y un largo etcétera de dicotomías sustentadas en la intolerancia) y, por último, pero desde mi perspectiva lo más relevante, un mercado como ente regulador de las relaciones en sociedad, es decir, las relaciones entre personas están fraguadas al calor del poder de incorporación al mercado de cada una, y no de su calidad de persona digna y con derechos por el solo hecho de ser persona.
La doxa neoliberal es el aspecto más complejo al que nos vemos enfrentados como país hoy en día. Lo anterior dado que la reducción del Estado y sus gastos hace que este pierda su esencia, cual es el “bien común”, la “vida buena para todas y todos” es decir la protección de sus ciudadanas y ciudadanos, concibiéndoles como seres humanos dignos y con ello iguales en derechos. Pero también está en la esencia de la conformación de los Estados la protección de todos los territorios que lo conforman (marítimos, terrestres, aéreos y jurídicos) cuestión que es imposible de realizar en el marco de un Estado sin capacidad institucional y financiera para ejercer ese rol.
Por otra parte, el individualismo justifica en el fuero interno de quiénes toman decisiones, actos de corrupción naturalizados como el nepotismo y la concepción unidireccional de la verdad, como si ello fuera posible y existirá solo “una” verdad y esta no fuese una construcción colectiva entre diversos. El individualismo justifica además la negación del/a otro/a, cuestión absolutamente reñida con la democracia como dominio de lo diverso.
Una práctica naturalizada de hacer del mercado y sus flujos el adhesivo social va en contra de la esencia del ser humano y el medio ambiente que le rodea. Suplir las deficiencias para “incorporar” al mercado a los grupos más vulnerables entregando “dinero” o “subsidios” como práctica estatal aceptada e incuestionada, en vez de cambiar la lógica neoliberal la refuerza. La pregunta es por qué no se apuesta por la solidaridad, la colaboración, por el diseño de una estrategia que potencie el vínculo entre diversos. Es decir potenciar que la intermediación de las relaciones no sea el dinero sino el amor por la humanidad y el medio ambiente? ¿Cómo?, de muchas formas y siempre será posible pensar en más, pero puede ser por ejemplo, reforzando la idea de lo interconectados que estamos, una gran campaña del “piense positivo”, del “tú y yo somos iguales”, de “el dinero es un medio, no un fin”… una campaña que refuerza la idea de que la “vida buena” y el “bien común” depende de todas y todos y que solo respetándonos en la diferencia podremos avanzar. El país es de todas y todos en tanto conjunto, y no de cada uno en tanto individuos.
El cambio constitucional será letra muerta si no cambiamos de paradigma relacional, si no comenzamos a reflexionar respecto a nuestras prácticas cotidianas. Los cambios normativos en un país donde las instituciones están deslegitimadas en la práctica, no generarán cambios por sí solos, tenemos que cambiar “las costumbres neoliberales”.
Mónica Alejandra Vargas Aguirre es socióloga, PhD, ex candidata a diputado y miembro del Club del Diálogo Constituyente.